Cuando era pequeño soñaba con ser John Wayne en ‘‘Centauros del desierto’’. Quería ser ese vaquero porque me encantaba su sombrero, su pañuelo de color rojo y su revolver ‘‘Colt’’. Era extraordinario admirar la cabalgata bajo el sol, a lomos de su caballo, por aquellos desiertos donde se dibujaba en el horizonte esas rocas erosionadas por el viento y la arena. Además, ver perseguir a los indios le daba algo de encanto ¡me atrapaba! Ver a los ‘‘buenos’’ perseguir a los ‘‘malos’’ ¡Qué iluso!

Con el paso del tiempo me he identificado con John Wayne, ese cowboy que el mundo en el que vive no le entiende, o él no entiende al mundo. De igual manera, él es consciente, sabe que sufre cambios y que, a pesar de la desdicha, de la complacencia de los ‘‘otros’’, encara la vida para la búsqueda del bien. Porque cuando se hace lo que se tiene que hacer, ese deber cumplido, del que muchos miran con miedo por el qué dirán, refleja a la perfección la muestra de unos valores versados en la verdad.
Entonces, no entendía nada de esto, y es ahora cuando, siendo ‘‘mayor’’, me doy cuenta de que lo que más me fascinaba de ‘‘Centauros del desierto’’ no era la película en sí, que también, sino lo que envolvía al visionado; terminar de comer, empezar el filme con mis abuelos y mis hermanos en aquellas tardes de verano de color anaranjado por la caída del sol; comer helados de vainilla y nata, de chocolate y fresa; y beber refrescos, ¡muchos refrescos!

Al acabar la película con aquel último plano, que dejaba ver al vaquero casi mirando al espectador, sin decir nada, sin entrar en el hogar, porque, verdaderamente, su lugar está ahí fuera, en el Oeste, John Ford nos regalaba uno de los mejores finales de la historia del cine. Un cowboy que tiene que afrontar los cambios, que sabe que es imperfecto, como todos los somos, pero que no tiene miedo. Así es mostrado por éste insigne director en el primer y último plano de la película. Un viaje de ida y vuelta, o casi vuelta, porque no hace falta vanagloriarse de los actos que uno presta para el bien común. Se hacen por deber, no por medallas o premios. Y andando hacia su lugar, el salvaje Oeste, regresa de nuevo a la lucha, sólo, no puede ser de otra manera, porque John Wayne, tiene claro que, si se ha de ir solo, se va, para que otros vivan mejor, para que otros sean felices. Se trata de saber el lugar donde uno tiene que estar.

De niño no le daba importancia a aquel final, simplemente acababa la película. Y, para mí y mis hermanos, significaba que había que convertirse en ese cowboy al instante; coger el revolver de juguete, ponerse el sombrero de paja que nuestro abuelo nos dejaba, pedirle a nuestra abuela unos pañuelos que nos recogían el cuello y, finalmente, disparar, correr y brincar por el jardín, ese lugar que se convertía ante nuestros ojos en el salvaje Oeste gracias a la imaginación infinita de unos niños.
Ahora revivo, mientras escribo, aquellos sentidos momentos, tras revisionar esta hermosa película llena de valores: respeto, compromiso, fe, esperanza. Un regalo que estaba envuelto de un pasado al que tanto extraño. Porque revivir, a veces, es bueno. Porque el regalo es sensacional, pero el envoltorio es mágico y no debemos olvidarlo. Yo, desde luego, como John Ford en la película, intento cubrir mis acciones con un buen envoltorio: con gente y lugares maravillosos, con conversaciones cargadas de reflexión y silencios, y, sobre todo, con las cosas sencillas que Dios nos ha regalado.

Y es que, en cierta parte, todavía sueño con ser John Wayne. Me aventuro a cada día que pasa a buscar y cumplir mi cometido para con los demás y avanzar hacia el horizonte, como ese eterno cowboy, en busca del lugar del que provengo. Así, al ver de nuevo ‘‘Centauros del desierto’’, rememoro esas tardes de verano, junto con mis abuelos y mis hermanos, cuando no había móviles y lo único que nos quedaba eran los tebeos, los libros, las películas del Oeste y, finalmente, jugar a ser John Wayne.
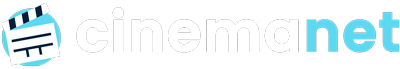











Gran reflexión, gracias a gente como Ignacio, el mundo puede seguir soñando con ser John Wayne.
Enhorabuena.