El reciente fallecimiento de Donald Sutherland brinda la oportunidad de escudriñar la amplia gama de registros que su talento pudo proyectar desde un físico de lo más siniestro y peculiar.
Contaba Donald Sutherland cómo, en los inicios de su carrera, se presentó a una audición. Después de hacerla, a sus buenas sensaciones se sumaron las de los guionistas y los productores, que decidieron llamarlo de nuevo para explicarle… por qué no había sido finalmente seleccionado: “Teníamos en mente para el papel al típico vecino de al lado” –le dijeron– “y, para ser sinceros, no pareces haber vivido al lado de nadie”. La decepción del momento, transformada en risas al escucharla en primera persona con el paso del tiempo, recoge, casi sin querer, un elogio a la singularidad. Porque Donald Sutherland era inconfundible, extraño, extraordinario y único.
Aquel tipo alto, delgado, de sonrisa burlona y un rostro peculiar que haría las delicias de cualquier caricaturista, con unos ojos azules tan expresivos que, por sí solos, podrían impartir un seminario de interpretación, parecía haber llegado al oficio en el momento clave. Después de un variopinto periplo teatral y televisivo, su salto a Hollywood se produjo en “Doce del patíbulo” (1967), título bélico imperecedero donde compartió cartel con Lee Marvin, Telly Savalas, Charles Bronson, John Cassavetes y Robert Ryan, entre otros. Películas corales de este género empleaban la fórmula de juntar a estrellas consagradas con novatos prometedores. Donald se encontraba en este segundo grupo –el director, Robert Aldrich, se dirigía a él como “el de las orejas grandes”– y supo aprovechar su oportunidad.

Una nueva y gran personalidad se abría camino y, mientras la década de los sesenta cerraba también una era del cine, su presencia rebosante de ambigüedad y malicia lo hacía idóneo como nuevo icono del cine raro desde los años setenta. Así, unió la dimensión humana con la divina en “Johnny cogió su fusil” (1971), fue la imagen de la crueldad en “Novecento” (1975), el epítome de la concupiscencia en “Casanova” (1976)… Resultaba idóneo para la intriga y el misterio: ahí están el frío espía nazi de “El ojo de la aguja” (1981), el padre sufriente tras la pérdida de su hija en esa joya del terror psicológico que es “Amenaza en la sombra” (1973) o el protagonista de “La invasión de los ultracuerpos” (1978), en uno de cuyos planos más famosos emite un grito silencioso capaz de helar la sangre. En cualquiera de estos pocos ejemplos citados puede comprobarse su ductilidad y habilidad para moverse como pez en el agua en la contención y en el exceso.

Como no todo iba a ser oscuridad, también el humor tenía cabida en su rostro. Impropio sería recurrir a la sobrevalorada “M*A*S*H” (1970), dirigida por el también sobrevalorado Robert Altman, o a algunas otras, más coyunturales que graciosas. En “Los violentos de Kelly” (1970) se reveló como un grandísimo actor de comedia, en el papel de Oddball, un sargento chiflado que participa con un grupo del ejército estadounidense en una ‘operación particular’ consistente en el robo de un banco en plena contienda contra los alemanes. Durante el rodaje, el equipo fue testigo televisivo de la llegada del hombre a la Luna. Clint Eastwood, protagonista de aquélla, volvió a contar con él treinta años después, cuando decidió llevarse a un cuarteto de amigos –completado por James Garner y Tommy Lee Jones– al espacio en “Space Cowboys” (2000), donde Don se llevaba algunos de los momentos más divertidos. Ya por entonces era un reputado veterano de pelo níveo, ideal para villanos, altos cargos e individuos autoritarios en los que la proyección de inquietud era su seña de identidad, independientemente del género en que participase. Su magnetismo con la cámara lo hacía incapaz de pasar inadvertido para el espectador. Desde un punto de vista meramente numérico, no fueron muchos sus papeles como protagonista absoluto y, por cortos que llegaran a ser, su nombre jamás se ausentaba en la enumeración de cualquier reparto que integrara.

Según el dicho popular, la cara es el espejo del alma. Si se pusiera a Cicerón –a quien se atribuye la frase– frente a Donald Sutherland para un análisis, seguramente tendría mucho en lo que pensar antes de emitir un juicio. Porque Sutherland era el señor X, como su personaje en “JFK: Caso abierto” (1991) –¿quién mejor que él para plantear interrogantes y arrojar luz y sombras sobre uno de las grandes conspiraciones del pasado siglo?–: un misterio poliédrico y emocionante. Despejando la X, la incógnita, el resultado es el talento. Y sobre esto, jamás existieron dudas.
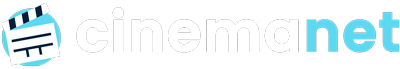











Es una pena, era un actor que destacaba por su aspecto porque lo mismo encajaba en un papel de bueno que de malo, una persona normal que transmitía todo lo que su papel requería.
Recuerdo el personaje protagonista de La invasión de los ultracuerpos, un remake de la película del año 56, que para mí fue la mejor, la última escena con un primer plano suyo fue impactante.